ZAMA
Antonio di Benedetto
«Con su pequeña ola y sus remolinos sin salida, iba y venía, con precisión, un mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua, ante el bosque, fue siempre una invitación al viaje, que él no hizo hasta no ser mono, sino cadáver de mono. El agua quería llevárselo y se lo llevaba, pero se le enredó entre los palos del muelle decrépito y ahí estaba él, por irse y no, y ahí estábamos. Ahí estábamos, por irnos y no.»
El inicio de «Zama» es el libro completo, es el libro que está por venir. Nos lleva el doctor Zama al año 1790, a un río en el Paraguay del siglo XVIII. Esperando un barco que no llega, percibe el cadáver de un mono flotando en el agua, atrapado en el muelle. Tras penetrarnos con esa imagen imborrable, nos remata la poesía: «Ahí estábamos, por irnos y no». Zama es un personaje que aguarda desde la inacción. No sólo espera/desea un barco que no llega, mujeres inalcanzables, un progresar en el trabajo, el dinero, el resarcimiento de la vanidad. Espera, sobre todas las cosas, que le surjan las ganas de vivir. Es, quizás esto, lo que le falta al personaje, lo que le produce el vacío. Nos es revelado en la primera secuencia lo más íntimo y característico de su alma: la espera inmóvil, que sólo puede desencadenar en angustia.
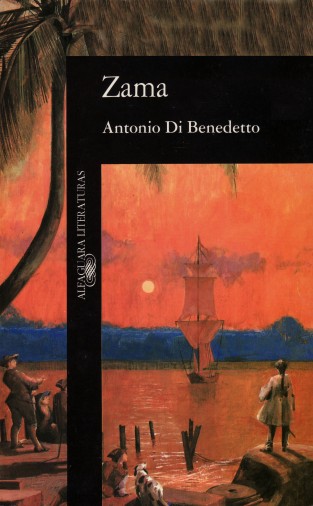
El mono parece un presagio para Zama, pero no nos es explicado, pues nada se explica en este libro. Tal vez el mono intentó salir de la selva y por eso acabó muerto. Tal vez la muerte del alma es lo que le espera a Zama si no se mueve, si no actúa. Toca decidir al lector, como sucederá a lo largo del libro. Por eso, porque los misterios no son revelados, sino sólo mostrados, la novela se vuelve sugestiva. Todo el libro es un secreto, de ahí el deleite de leerlo. Los secretos son el eje que articula todo el libro. El mayor enigma, seguramente, es el niño rubio. Es el símbolo por excelencia de lo extraño, de lo sobrenatural. Como si la verdad se mostrara ante Zama, pero este fuera demasiado mortal para desvelarla. Una vez más el misterio se muestra al lector, pero no se explica.
De la mano de Ventura Prieto nos llega el primer cuento, pero no es el último. «Zama» tiene, también carácter de matrioshka, las muñecas rusas en cuyo interior albergan una nueva muñeca, y esta a su vez a otra, y otra más.
El tiempo, acotado sólo en las tres partes que dividen el libro, transcurre difuso. Pasan los días, pero no sabemos cuántos. Es, simplemente, un transcurrir. Quizás es así la vida, en verdad.
Por si todo esto fuera poco, el autor nos envuelve con una prosa que no se parece a nada. El autor juega con el lenguaje estirándolo al extremo, como la poesía. Hay en «‹Zama» una economía equívoca de adjetivos. Esta nos hace percibirla como sencilla, pero a la vez hay una alteración constante en la sintaxis. «Su muerte nada me importaría», «muy poco hice por el oriental». Esta alteración, unidas a las constantes elipsis, confiere tal fuerza expresiva y tal sello propio a su prosa que no queda sino rendirse ante ella y ante las descripciones insólitas que nos descubren un forma nueva, única, de mirar el mundo, y que nos zarandea a cada paso obligándonos a ver todo de una forma tan distinta («alto pero inválido el sol…»).
Toda la novela está contenida en la primera secuencia del libro. En él está el misterio, la poesía, la espera, el cuento, la mirada nueva. «Zama» es un libro que llega y no se va, no se irá nunca. Tiene, por encima de todas, la cualidad de lo imborrable.


